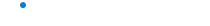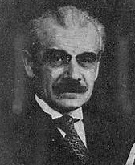Datos sobre Jean-Alexandre Barré
| Nació: | 25 Mayo 1880 | Francia |
| Falleció: | 27 Abril 1967 |
| Signo del zodiaco: | Geminis |
Biografía de Jean-Alexandre Barré
Jean-Alexandre Barré fue un neurólogo francés, ahora más conocido por la descripción temprana de la polineuropatía inflamatoria aguda mediada por el sistema inmune, una condición neurológica heterogénea clasificada y agrupada bajo el epónimo de síndrome de Guillain-Barré. Un médico hábil y perspicaz, también fue autor de la prueba Barré, una maniobra de diagnóstico que a veces todavía se usa en la práctica neurológica cotidiana.
Barré nació el 25 de mayo de 1880 en Nantes, Francia. Estudió medicina en la Universidad de Nantes y, después de su graduación, comenzó su carrera médica como pasante en un hospital de su ciudad natal, con la idea de convertirse en cirujano. En 1901, completó su servicio militar obligatorio y, 5 años después, se mudó a París, donde solicitó con éxito una pasantía. Fue durante ese tiempo que conoció a Joseph Babinski (1857–1932), un magistral clínico de origen polaco, que introdujo a Barré en el fascinante mundo de la neurología. Conocer a Babinski influyó en la vida de Barré: abandonó sus planes quirúrgicos y comenzó su carrera en neurología. Completó su formación médica bajo la guía del Dr. Alexandre-Achille Souques (1860–1944) y el profesor Pierre Marie (1853–1940). Los intereses de Barré en ese momento se centraron en la sífilis y los cambios esqueléticos causados por la enfermedad. En 1912, obtuvo su doctorado por una tesis original titulada "Osteoartropatías en la sífilis espinal. Un estudio crítico y una nueva concepción”.
En los años siguientes, Barré continuó su trabajo neurológico como asistente de Babinski hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La guerra trajo nuevos desafíos para el personal médico de la época: millones de soldados sufrieron graves lesiones psicológicas y somáticas de nuevos tipos y en una escala nunca antes experimentada. Barré comenzó su servicio militar como miembro de una unidad de ambulancia de primera línea, pero más tarde, afortunadamente, fue dirigido a trabajar en el hospital dentro de una unidad neurológica del Sexto Ejército en la región norte de Francia. Esta reubicación no solo mejoró radicalmente sus posibilidades de sobrevivir a la guerra, sino que también dio lugar a una exitosa colaboración con Georges Guillain (1876-1961), en ese momento médico jefe del centro de neurología del Sexto Ejército. En 1917, Barré fue asignado al centro neurológico militar en Nantes y luego, en 1918, con el final de la guerra, obtuvo un puesto como Director del Centro Militar Neuropsiquiátrico en la Región Oriental de Francia.
A lo largo de los años de guerra, Barré combinó efectivamente sus deberes militares y el cuidado de los soldados heridos con sus intereses científicos: cientos de hombres heridos no solo fueron objeto de su atención médica, sino también la inspiración para un análisis clínico en profundidad. En casos de sospecha de histeria como una forma de evitar el servicio militar, Barré advirtió contra la atribución apresurada de los síntomas observados a causas psicológicas y recomendó un examen neurológico cuidadoso de cada paciente. En estrecha colaboración con Guillain, estudió la presentación clínica y el curso de numerosos casos de lesiones traumáticas del sistema nervioso periférico y central. El trabajo de investigación de ambos hombres sobre los soldados heridos dio como resultado mejores técnicas de examen neurológico y contribuyó con nuevos conocimientos para localizar la sintomatología, en particular de las lesiones de la médula espinal. Sus observaciones respaldaron la concepción del tratamiento quirúrgico temprano del trauma de la médula espinal y las fracturas vertebrales que lo acompañaban. Sin embargo, una alta tasa de mortalidad debido a infecciones bacterianas siguió siendo un obstáculo infranqueable para Barré y sus colegas en esa era previa a los antibióticos.
La neurología debe el informe temprano de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda a Barré y Guillain, la condición a la que hoy se hace referencia mediante un epónimo que combina a los dos compañeros de trabajo: el síndrome de Guillain-Barré. Las primeras descripciones clínicas de la enfermedad provenían de autores anteriores, como Auguste François Chomel (1788-1858), quien informó una incidencia epidémica del síndrome en París en 1828, y Jean Landry (1826-1865), quien, en 1859, documentó diez casos utilizando el término "parálisis ascendente aguda". Sin embargo, el informe de Barré y Guillain fue el primero respaldado tanto por el análisis del líquido cefalorraquídeo como por las nuevas técnicas emergentes de estudios electrofisiológicos.
En 1916, Guillain y Barré volvieron su atención a dos casos similares de jóvenes soldados, quienes habían desarrollado una parálisis fláccida parcial acompañada de arreflexia; la debilidad se recuperaría espontáneamente con el tiempo. Examen bioquímico de muestras de líquido cefalorraquídeo revelaba niveles elevados de albúmina, pero sin una respuesta citológica. La descripción del síndrome se preparó en estrecha colaboración con André Strohl (1887–1977), médico de física y medicina, que realizó pruebas electrofisiológicas a los soldados. En el mismo año, todos los autores publicaron sus hallazgos en una revista médica francesa. Solo 4 años después, en un libro que presenta ampliamente sus experiencias neurológicas en la guerra, Barré y Guillain presentaron nuevamente los estudios de casos, pero no mencionaron a Strohl como coautor. Cuando, en 1927, Draganesco y Claudian usaron el término "síndrome de Guillain-Barré" por primera vez en la literatura médica, Barré y Guillain no objetaron ni complementaron el epónimo recién establecido con el nombre de Strohl. Por lo tanto, a pesar de su contribución, André Strohl fue eliminado de la designación epónima del síndrome.
Con el fin de la Primera Guerra Mundial, Barré fue nombrado profesor de neurología en Estrasburgo, a la edad de 39 años. Centró sus intereses en las funciones vestibulares y la patología y, en 1927, fundó una revista en francés dedicada a los problemas comunes en neurología, oftalmología y otología: la Revue d'oto-neuro-ophtalmologie.
Barré demostró su perspicacia clínica mediante la prueba que estableció para detectar la leve paresia piramidal. En 1919, describió una técnica de examen para detectar sospecha de debilidad en las extremidades inferiores: a medida que un paciente en posición boca abajo intenta mantener ambas piernas por separado en un ángulo de 90° desde la cama, la extremidad en el lado parético disminuirá. Barré advirtió contra falsas interpretaciones positivas de la prueba en el caso de la restricción dolorosa de la movilidad de la articulación de la pierna. En 1920, presentó una prueba análoga, dedicada a identificar la debilidad piramidal de las extremidades superiores: los brazos extendidos, las palmas frente a frente y los dedos extendidos.
Barré se dedicó a la neurología pero también tenía otra pasión: la música. Amaba la música clásica; su primera esposa, que murió joven, era pianista, y sus hijas recibieron instrucción musical.
En 1953, a su regreso de un congreso en Lisboa, Barré sufrió un derrame cerebral, que resultó en hemiparesia. A pesar de su condición, luchó contra su discapacidad y continuó participando en reuniones científicas médicas. Jean-Alexandre Barré falleció el 26 de abril de 1967 en Estrasburgo.
Vida profesional de Jean-Alexandre Barré
No hay comentarios para mostrar.
Dejar un comentario
- Kendall Jenner fue duramente acusada en las redes
- Brad Pitt y su relación secreta
- Nicolas Cage se casó por quinta vez
- Patrick J. Adams arremete contra la realeza británica
- Los ganadores de los premios Goya
- Will Smith: ’’Presidente de los Estados Unidos? En el futuro tal vez sí’’
- Charlize Theron reflexiona sobre el 2020: ’’Todo fue una m***a’’
- Golden Globe 2021: Todos los ganadores
- Coronavirus, Gordon Ramsay: ’’Perdí 67 millones de euros’’
- Lady Gaga: violento robo de dos de sus perros
Un día como hoy
16 de Abril